|
Laura Boggess Cuando era niña, solía correr tan rápido como podía con los brazos estirados. Jugaba a que eran alas y que el viento me levantaba en ellas. Era un avión, un pájaro, un dragón que alzaba vuelo sobre reinos fantásticos. Cuando la luna se asomaba entre las oscuras nubes, mis alas me elevaban de la tierra al cielo, donde surcaban ardientes cometas y bailaba el polvo de estrellas. Las cortinas de los cielos se abrían para recibirme. Allí me encontraba con Dios. Volaba a Sus brazos y me arrullaba en Su enorme regazo. Pero al crecer aprendí los límites impuestos por el orden natural de las cosas. El mundo se volvió más pequeño y Dios se alejó a miles de años luz. Comprendí que la fe es la convicción de lo que no se ve. Las escapadas nocturnas con un Dios invisible fueron relegadas a un dulce recuerdo de mi niñez. Mi conocimiento y fe aumentaron con el paso de los años, pero añoraba cada vez más la íntima comunión de antaño. Hace unos años, salí a pasear con mis dos hijos jóvenes una tarde de frío invernal. Recuerdo como se alejaron corriendo, perdidos en la emoción del juego común entre hermanos, mientras yo reía. A solas bajo un manto de cielo blanco, levanté la mirada. ¿Era cierto que una vez surqué esos mismos cielos, con las mejillas sonrosadas y polvo de estrellas en la mirada? ¿Cuándo rechacé la noción de que para Dios todo es posible? ¿De qué manera se redujo mi imaginación al punto que dejé de aguardar lo aparentemente imposible? ¿Por qué permití que la gravedad y el peso del mundo anclaran mis pies y limitaran mi concepto de Dios? Lo más probable es que fuera a los siete u ocho años. Es lo que sugiere la teoría de desarrollo cognitivo de Jean Piaget. El autor asegura que la etapa preoperacional —la cual se da entre los dos y siete años de edad— se caracteriza por el desarrollo del pensamiento simbólico, la memoria y la imaginación. Todo ello estimula la participación infantil en juegos de imaginación. La base del pensamiento basado en la intuición en vez de en la lógica entorpece la comprensión de causa y efecto, tiempo y comparación. Los expertos lo denominan una limitación evolutiva, pero en mi diccionario la intuición es la percepción de la verdad que pasa desapercibida por la mente consciente. Me parece que es el lugar donde el Espíritu Santo toca la conciencia y la dirige hacia donde lo desee. Si bien el mundo lo considera una limitación, no puedo dejar de pensar… Cuando el cerebro empieza a utilizar la lógica, ¿las estructuras que fomentan el asombro disminuyen para dar lugar al raciocinio? En dado caso, ¿cómo volver a expandirlas? ¿Cómo puede el ser humano, una vez superada la etapa preoperacional que sugiere Piaget, recuperar la alegre capacidad de asombro? ¿Cómo volver a la etapa en la que el Espíritu Santo toca la conciencia, dirige los pasos y ofrece su intuición y perspicacia? Jesús nos advierte en Mateo 18 que a menos que nos volvamos como niños no podremos entrar al reino de los cielos. El que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. ¿Cómo se logra eso? ¿De qué manera debo acercarme a Jesús como un niño? Encontré la respuesta esa fría tarde de febrero, entre las risas y la nieve. Juega. Pero, ¿cuánta aceptación gozan los juegos en un mundo de adultos? En el libro Jugar moldea el pensamiento, abre la imaginación y vigoriza el alma, el Dr. Stuart Brown asegura que participar enteramente de juegos disminuye nuestra inhibición y nos ayuda a perder la noción del tiempo. Jugar nos permite vivir cada momento a plenitud. Desde entonces he vuelto a jugar. Me pierdo en mis pensamientos mientras observo por la ventana a un jilguero picar una semilla de girasol. Las horas que dedico a remover la maleza del jardín parecen segundos. El aroma de las plantas de tomate es embriagador. Contemplo con asombro el rastro del sol en el agua, y me siento atraída por la refracción de sus rayos en cada gota. El juego me recuerda lo que es ser un niño. El mundo desborda inocencia y esconde maravillas por descubrir. Dios me invita a jugar cada vez que me muestra algo hermoso. Aquella tarde escuché Su voz en las risas de mis hijos y en las calles cubiertas de nieve. Fue una invitación. Una vez más, levanté los brazos y desplegué mis alas. Una mamá —ya en sus cuarenta— se permitió volar en círculos y dejó que el viento acariciara sus alas. Y levanté vuelo. Derecho a los brazos de Dios. * El juego es distinto para cada persona. ¿Qué actividades sencillas y divertidas encajan con tu personalidad y te ayudan a acercarte a Dios de manera íntima, volviéndote como un niño pequeño? Gentileza de Anchor; usado con permiso. Foto de Lesley Snow via Flickr.
0 Comments
Tammy Matsuoka En un colegio de enseñanza elemental, durante una semana de clases sobre moralejas, se pidió a los alumnos de primer grado que formularan la que a su juicio sería la mejor conclusión de la conocida fábula de la Cigarra y la Hormiga. En la conocida fábula de Esopo, la Cigarra deja pasar inútilmente los meses del verano tocando el violín mientras la Hormiga almacena con laboriosidad alimento para el invierno. Cuando por fin llegó el frío, la laboriosa Hormiga y sus compañeras estaban a salvo y con todo lo que necesitaban, mientras la Cigarra tuvo que buscarse la vida y acabó por morirse de hambre. Se pidió a los niños que dibujaran y reescribieran a su manera el final del cuento, con la diferencia de que la Cigarra debía pedir ayuda a la Hormiga. Aproximadamente la mitad adoptó la opinión general de que como la Cigarra no se lo merecía, la Hormiga no le quiso ayudar. La otra mitad cambió el final de modo que la Hormiga dijera al otro insecto que tenía que aprender esa lección, y luego le dio la mitad de lo que tenía. Seguidamente, un niño se puso de pie y dio esta versión: cuando la Cigarra rogó a la hormiga que le diera alimento, esta le dio sin vacilar todo lo que tenía. No la mitad ni la mayor parte, sino todo. Sin embargo, el niño no terminó ahí el relato, y alegremente continuó: «Como la Hormiga no tenía comida, se murió. Pero entonces la Cigarra se quedó tan triste que le dijo a todo el mundo lo que había hecho la Hormiga para salvarle la vida. Y así fue una cigarra buena.» Cuando me contaron esta anécdota, pensé dos cosas: en primer lugar me recordó lo que significó para Jesús entregarse. No se quedó corto a la hora de salvarnos ni dijo que no nos lo merecíamos; se entregó de lleno para que aprendiéramos a ser buenos. Gracias a que sacrificó del todo Su vida obtuvimos el regalo de la vida eterna. Como cuando la Hormiga murió por la Cigarra en la nueva versión de la clásica fábula según aquel niño de seis años. Y para nosotros tampoco debería ser ese el final. Por gratitud, deberíamos imitar el ejemplo del Señor y entregarnos de lleno hablando de las muchas maravillas que ha hecho por nosotros. En segundo lugar, aprendí lo que significa entregarse del todo. No se da de verdad hasta que duele. Eso sí, cuando se da de verdad se multiplica muchas veces. Gentileza de la revista Conéctate. Foto de Wikimedia Commons.
D.B. Berg Vale la pena tener la sencillez de un niño. Jesús dijo: «Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los Cielos» (Mateo 18:3). «Dejad a los niños venir a Mí, porque de los tales es el reino de Dios» (Marcos 10:14). Debemos ser como niños —cariñosos, tiernos— y tener una fe sencilla, aceptar con fe infantil todo lo que tiene el Señor para nosotros. Los niños son prototipos de los ciudadanos del Cielo. Parecen angelitos bajados de lo alto. Sus vivencias celestiales están aún tan frescas que entienden lo que es la oración y otras cuestiones espirituales mejor que la mayoría de los adultos. Hablan con Dios, y Él les responde. Así de simple. No les cuesta escuchar a Dios, porque tienen una fe pura y llana. Se les ha concedido el don de ser ricos en fe. Para ellos es de lo más normal. Creen todo lo que dice Dios, y nada les parece imposible. La mayoría de la gente mayor sabe demasiado. Ha adquirido tantos conocimientos que ha perdido su fe infantil. Sin embargo, hay muchos que tienen la fe y la confianza de un pequeñín y que a diario hacen cosas que los intelectuales incrédulos consideran imposibles. Por eso, procura ser como un niño. Verás que pueden suceder maravillas. Gentileza de la revista Conéctate. Usado con permiso. El cirujano se sentó a un lado de la cama del niño. Los padres del pequeño estaban al otro lado del lecho.
-... Mañana, muy temprano -empezó a explicar el galeno-, te abriré el corazón... -Ahí encontrará a Jesús -interrumpió el niño. El cirujano, molesto, levantó la vista antes de añadir: -Te abriré el corazón para ver qué tan dañado está... -Cuando me abra el corazón, encontrará a Jesús -repitió el pequeño. El médico volvió la vista hacia los padres del niño, que estaban sentados en silencio, y prosiguió con la explicación. -Cuando vea lo dañado que está, te volveré a cerrar el corazón y el pecho. Luego veré qué podemos hacer. -Pero encontrará a Jesús en mi corazón -insistió el menor-. La Biblia dice que vive ahí. Todos los himnos que cantamos en la iglesia dicen que vive ahí. Lo encontrará en mi corazón. El cirujano había llegado al límite de su paciencia. -Te diré lo que te voy a encontrar en el corazón: tejido dañado, insuficiente circulación de la sangre y vasos sanguíneos debilitados, y veré si puedo hacer algo para que te pongas mejor. -También encontrará a Jesús. Él vive ahí -reiteró el niño. El cirujano se marchó. Después de la operación, el médico se sentó en su consultorio a grabar el resultado de la intervención quirúrgica. «Aorta dañada, vena pulmonar dañada, degeneración muscular generalizada. »Un transplante no es viable. No hay esperanza de cura. Terapia: analgésicos, guardar cama y reposo. Pronóstico... Hizo una pausa antes de agregar: »Muerte en un año.» En ese punto terminó de grabar, pero no de hablar. -¿Por qué? -preguntó pensando en voz alta-. ¿Por qué, Dios mío, has hecho esto? Trajiste a ese niño a la Tierra, lo has hecho pasar por este dolor y lo condenaste a una muerte temprana. ¿Por qué? El Señor respondió: -El chico es un corderito Mío. Nunca tuve intención de dejarlo en tu redil durante mucho tiempo, pues es parte de Mi rebaño eterno. En Mi redil no padecerá dolor, y no te imaginas en qué medida será consolado. Algún día sus padres estarán de nuevo con él. Tendrán paz y Mi rebaño seguirá creciendo.» Cálidas lágrimas le rodaban por las mejillas al médico. Pero asimismo rebosaba de enojo. -Creaste a ese niño y con él su corazón. En unos meses estará muerto. ¿Por qué? El Señor respondió: -Mi cordero volverá a su redil, pues habrá cumplido su misión: no lo puse en tu redil para que se perdiera, sino para rescatar a otra oveja que estaba perdida. El cirujano siguió llorando. Más tarde, el galeno se volvió a sentar junto al lecho del pequeño. Los padres estaban sentados al otro lado de la cama. El niño despertó y preguntó en voz baja: -¿Me abrió el corazón, doctor? -Sí -respondió el facultativo. -¿Y qué encontró? -preguntó el pequeño. -A Jesús -repuso el cirujano. - Autor desconocido Lloyd Glenn El verano pasado mi familia tuvo una experiencia espiritual cuyo efecto sobre nosotros ha sido profundo y duradero y la cual consideramos que debemos transmitir a otros. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de recobrar la perspectiva debida, volver a tener un equilibrio y renovar el orden de prioridades. Con toda humildad, ruego que al relatarles esta historia pueda darles el obsequio que mi pequeño Brian le dio a nuestra familia cierto día de verano del año pasado. Era el 22 de julio y yo iba camino a Washington D.C. en un viaje de negocios. No había sucedido nada fuera de lo común hasta que aterrizamos en Denver para cambiar de avión. Mientras sacaba mis cosas del compartimiento de arriba oí un anuncio por los altavoces que le pedía al Sr. Lloyd Gleen que se acercara de inmediato a un representante de United. No pensé que era nada grave hasta que llegué a la puerta para bajar del avión y oí a alguien que le preguntaba a todos los hombres del avión si eran el Sr. Glenn. En ese momento supe que algo había pasado y se me fue el alma a los pies. Cuando me bajé del avión un joven de rostro solemne se me acercó y me dijo: —Sr. Glenn, se ha presentado una emergencia en su hogar. No sé de qué se trata ni con quién tiene que ver, pero lo llevaré a un teléfono público para que pueda llamar al hospital. El corazón me latía con violencia, pero logré mantener la calma. Seguí al extraño hasta un teléfono distante, donde marqué el número que me dio el joven del hospital Mission. Mi llamada fue transferida al centro de traumatología donde me informaron que Brian, mi hijo de tres años, había quedado atrapado durante varios minutos bajo el portón automático de nuestro garaje, y que cuando mi esposa lo encontró estaba muerto. Un vecino nuestro, que es médico, le practicó la resucitación cardiopulmonar, y los paramédicos habían continuado con el tratamiento mientras lo llevaban al hospital. Para cuando llamé, Brian había sido reanimado y los médicos creían que sobreviviría, pero no sabían cuánto daño había sufrido su cerebro o su corazón. Me explicaron que el portón se había cerrado por completo empujando su pequeño esternón contra su corazón. Había sido severamente aplastado. Luego de conversar con el personal médico, hablé con mi esposa, quien parecía preocupada, pero no estaba histérica, por lo que saqué fuerzas de su tranquilidad. El vuelo de regreso pareció tomar una eternidad, pero finalmente llegué al hospital. Cuando entré a la unidad de cuidados intensivos habían pasado seis horas desde el accidente. Nada podía haberme preparado para ver a mi hijito acostado inmóvil sobre una cama enorme y rodeado de tubos y monitores. Estaba conectado a un respirador. Miré a mi esposa, quien estaba de pie y trató de esbozar una sonrisa reconfortante. Todo me parecía una pesadilla. Me pusieron al tanto de los detalles y me dieron un pronóstico cauteloso. Brian viviría y los exámenes preliminares indicaban que su corazón estaba bien. Esas dos cosas eran milagros por sí solas. No obstante, habría que esperar para saber si su cerebro había sufrido algún daño. Durante esas horas interminables, mi esposa no perdió la calma. Ella tenía la impresión de que con el tiempo Brian estaría bien. Yo me aferré a sus palabras y a su fe como a un salvavidas. Brian estuvo inconsciente toda la noche y todo el día siguiente. Parecía que había transcurrido una eternidad desde mi partida el día anterior. Finalmente, a las dos de la tarde, nuestro hijo recobró la consciencia y se sentó. En ese momento pronunció las palabras más hermosas que he oído jamás. —Papi, abrázame —dijo extendiendo los brazos hacia mí. Al día siguiente los médicos dictaminaron que no había sufrido daños físicos ni neurológicos y el relato del milagro de su supervivencia se difundió por el hospital. No pueden imaginarse la gratitud y gozo que sentimos. Mientras llevábamos a Brian a casa sentimos una reverencia singular por la vida y el amor de nuestro Padre celestial, quien acude al auxilio de los que tienen un encuentro tan cercano con la muerte. En los días siguientes reinó un espíritu especial en nuestro hogar. Nuestros dos hijos mayores se sentían mucho más unidos a su hermanito. Mi esposa y yo estábamos mucho más unidos y toda la familia estaba muy unida. Adoptamos un ritmo de vida mucho menos estresante. Parecíamos tener una mejor perspectiva de las cosas y nos resultaba mucho más fácil hallar el equilibrio en todo y mantenerlo. Nos sentíamos sumamente bendecidos. Nuestra gratitud era muy profunda. ¡Pero la historia no acaba ahí! Casi un mes después del accidente, Brian se despertó de su siesta y dijo: —Siéntate, mamá. Tengo algo que decirte. En ese tiempo, Brian solía hablar en frases cortas, por lo que a mi esposa le sorprendió oírlo decir una frase tan larga. Se sentó junto a él en la cama, y él comenzó a relatarle su extraordinaria y sagrada historia. —¿Recuerdas cuando me quedé debajo del portón? Bueno, era muy pesado y me dolía mucho. Te llamé, pero no podías oírme. Comencé a llorar, pero después me dolía demasiado. Luego vinieron los pajaritos. —¿Los pajaritos? —preguntó extrañada mi esposa. —Sí —respondió él—. Los pajaritos hicieron «zuum» y entraron volando al garaje. Ellos me cuidaron. —¿De veras? —Sí —dijo él—. Uno de los pajaritos fue a buscarte. Fue a decirte que me había quedado atrapado debajo del portón. Un dulce sentimiento de reverencia se adueñó de la habitación. El espíritu se sentía vivamente y a la vez era más liviano que el aire. Mi esposa se dio cuenta de que nuestro pequeño de tres años no conocía el concepto de la muerte y de los espíritus, y que por eso llamaba pajaritos a los seres espirituales que se le acercaron, pues flotaban en el aire como pájaros. —¿Qué aspecto tenían los pajaritos? —le preguntó. —Eran muy lindos —respondió Brian—. Estaban vestidos de blanco, todo de blanco. Algunos tenían verde y blanco, pero otros tenían solo blanco. —¿Te dijeron algo? —Sí. Me dijeron que el bebé iba a estar bien. —¿El bebé? —mi esposa estaba confundida. Brian respondió: —El bebé que estaba en el piso del garaje. Tú saliste y abriste el portón y corriste hacia el bebé. Le dijiste que se quedara y que no se fuera. Mi esposa casi se cae de espaldas al oír eso, pues en efecto había salido y se había arrodillado junto al cuerpo de Brian, y al ver su pecho aplastado supo que estaba muerto, por lo que mirando hacia arriba susurró: «No nos dejes, Brian. Por favor, quédate si puedes.» Mientras escuchaba a Brian decirle las palabras que había pronunciado, se dio cuenta de que su espíritu había salido y había estado observando desde arriba el cuerpecito sin vida. —¿Qué sucedió después? —preguntó. —Nos fuimos de viaje —dijo—, muy, muy lejos. Se puso nervioso mientras trataba de decir cosas para las que no tenía palabras. Mi esposa trató de calmarlo y reconfortarlo, haciéndole saber que todo estaría bien. Se estaba esforzando por decir algo que evidentemente era muy importante para él, pero le costaba encontrar las palabras. —Subimos volando muy rápido por el aire. Son tan lindos, mamá —añadió—. Hay muchos, muchos pajaritos. A continuación Brian le contó que los pajaritos le habían dicho que tenía que regresar y hablarle a todo el mundo de ellos. Dijo que lo llevaron de vuelta a la casa y que junto a la misma había un enorme camión de bomberos y una ambulancia. Un hombre se estaba llevando al bebé en una cama blanca y Brian trató de decirle al hombre que el bebé estaría bien, pero el hombre no lo oía. Explicó que los pajaritos le dijeron que tenía que irse con la ambulancia, pero que ellos estarían cerca de él. Dijo que eran muy bonitos y tranquilos y que él no quería regresar. Luego vino una luz muy brillante. Dijo que la luz era muy potente y cálida y que le gustó mucho. Había alguien dentro de la luz que lo rodeó con los brazos y le dijo: «Te amo, pero tienes que regresar. Tienes que jugar al béisbol y hablarle a todos de los pajaritos.» Luego la persona de la luz le dio un beso y se despidió con la mano, tras lo cual se oyó un gran sonido y se fueron hacia las nubes. El relato duró una hora. Brian nos enseñó que los pajaritos siempre están con nosotros, pero que no los vemos porque miramos solo con los ojos, y que no los oímos porque escuchamos solo con los oídos. —Pero siempre están ahí —dijo, tras lo cual se puso la mano en el corazón—, y solo se pueden ver acá adentro. Nos susurran cosas para ayudarnos a hacer lo correcto, pues nos aman mucho. Brian prosiguió, señalando: —Yo tengo un plan, mami. Tú tienes un plan. Papi tiene un plan. Todos tienen un plan. Todos debemos vivir nuestro plan y cumplir nuestras promesas. Los pajaritos nos ayudan a hacerlo porque nos quieren muchísimo. Durante las semanas que siguieron, Brian se nos acercaba a menudo para contarnos todo el relato o partes del mismo. La historia era siempre idéntica. Los detalles nunca cambiaban ni se alteraba su orden. Un par de veces dio algunas pizcas más de información y aclaró el mensaje que ya había transmitido. Siempre nos maravillaba el hecho de que cuando hablaba de sus pajaritos se expresaba de una manera tan detallada y elevada para su edad. Adondequiera que iba le hablaba a gente desconocida sobre los pajaritos. Sorprendentemente, nadie lo miraba raro cuando lo hacía. Por el contrario, a la gente se le enternecía la mirada y sonreía. De más está decir que desde ese día no hemos sido los mismos, y esperamos nunca volver a serlo. Image courtesy of Tina Phillips at FreeDigitalPhotos.net Robert Peterson
La niña tenía seis años cuando la conocí. Sucedió un día en el que paseaba por la playa que queda a unos cinco kilómetros de donde vivo. Voy a esa playa cada vez que el mundo comienza a abrumarme. La niña estaba construyendo un castillo de arena o algo así cuando miró hacia arriba. Sus ojos eran azules como el mar. —Hola —me dijo. Yo le respondí haciendo una señal con la cabeza. No estaba de humor para tratar con un niño. —Estoy construyendo —añadió. —Eso veo. ¿Qué es? —le pregunté sin interés. —No lo sé, es solo que me gusta sentir la arena. Buena idea, pensé, y me saqué los zapatos. Un andarríos pasó volando cerca. —Es una alegría —dijo la niña. —¿Una qué? —Una alegría. Mi mamá dice que los andarríos vienen a traernos alegría. El ave se alejó volando. —Adiós, alegría —dije entre dientes—. Hola, dolor. Me di la vuelta para seguir caminando. Estaba completamente deprimido. Mi vida parecía estar totalmente trastornada. —¿Cómo se llama? —la niña no se daba por vencida. —Robert —respondí—. Me llamo Robert Peterson. —Yo me llamo Wendy; tengo seis años. —Hola, Wendy. La niña se rió. —Usted es gracioso —dijo. A pesar de mi pesimismo, yo también me reí y seguí caminando. Su risita musical me siguió. —Venga otra vez, Sr. P. —dijo—. Tendremos otro día feliz. Los días y semanas que siguieron le pertenecieron a otros: un revoltoso grupo de boy scouts, las reuniones de padres y profesores, una mujer enferma. El sol brillaba cierta mañana mientras sacaba las manos del fregadero. —Necesito un andarríos —me dije a mí mismo, mientras echaba mano de mi abrigo. El bálsamo siempre variado de la orilla del mar me esperaba. Soplaba una brisa fría, pero yo seguí caminando, tratando de recuperar la serenidad que necesitaba. Me había olvidado de la niña y cuando apareció me sobresalté. —Hola, Sr. P. —dijo—, ¿quiere jugar? —¿Qué tenías pensado? —pregunté, algo molesto. —No lo sé. Lo que usted diga. —¿Qué te parece jugar a las charadas? —pregunté sarcásticamente. Volvió a escucharse su risa cristalina. —No sé lo que es eso. —Entonces caminemos —le dije mirándola. Noté la delicada belleza de su rostro. —¿Dónde vives? —le pregunté. —Allá —me respondió, apuntando con el dedo hacia una fila de casitas de veraneo. Qué curioso, pensé, en pleno invierno. —¿A qué escuela vas? —No voy a la escuela. Mamá dice que estamos de vacaciones. Seguimos paseando por la playa y ella se entretuvo hablando de cosas de niñas, pero mi mente estaba ocupada con otras cosas. Cuando partí hacia mi casa, Wendy dijo que había sido otro día feliz. Sintiéndome sorprendentemente mejor, le devolví la sonrisa y asentí con ella. Tres semanas después, me fui a mi playa en un estado casi de pánico. No estaba de humor para siquiera saludar a Wendy. Me pareció ver a su madre en el porche de su casa y me entraron ganas de exigirle que mantuviera a su niña en casa. —Mira, si no te importa —le dije con algo de enojo a Wendy cuando se me acercó—, hoy preferiría estar solo. Me dio la impresión de que se la veía inusualmente pálida y sin aliento. —¿Por qué quiere estar solo? —preguntó. Me di vuelta y grité: —¡Porque se murió mi madre! Dios mío, pensé, ¿por qué le estaré diciendo esto a una niña tan pequeña? —Ah —dijo en voz baja—, entonces hoy es un mal día. —Sí —le dije—, igual que ayer y anteayer. Ay… ¡vete! —¿Le dolió? —preguntó. —¿Si me dolió qué? —estaba exasperado con ella y conmigo mismo. —Cuando ella murió? —¡Claro que dolió! —exclamé, sin entender a qué se refería. Metido en mí mismo, me alejé de ella. Aproximadamente un mes más tarde, volví a la playa y ella no estaba allí. Me entró un sentimiento de culpabilidad. Me sentí avergonzado y reconocí que la echaba de menos. Al final de mi caminata me acerqué a la casita y golpeé la puerta. Una mujer de rostro demacrado y cabello color miel abrió la puerta. —Hola —dije—, soy Robert Peterson. Hoy eché de menos a su hijita y me preguntaba dónde estaría. —Ah, sí, señor Peterson. Pase, por favor. Wendy habló mucho de usted. Me temo que permití que lo molestara. Le ruego que acepte mis disculpas si lo fastidió. —En absoluto. Es una niña encantadora —repliqué, dándome cuenta en ese instante de que lo decía en serio. —¿Donde está? —Wendy falleció la semana pasada, Sr. Peterson. Padecía leucemia. Quizás no se lo dijo. Me quedé mudo y busqué un asiento. Estaba estupefacto. —Le encantaba esta playa, y cuando pidió venir para acá, no podíamos negárselo. Parecía estar mucho mejor acá y tenía muchos «días felices», como los llamaba ella. Sin embargo, durante las últimas semanas su salud se deterioró rápidamente… La voz se le entrecortó y añadió: —Dejó algo para usted. …Voy a buscarlo. ¿Aguardaría unos instantes? Asentí sin decir palabra. Mil cosas me pasaban por la cabeza mientras buscaba algo que decirle a esa encantadora y joven madre. Ella me entregó un sobre ajado, que decía con letras gruesas e infantiles: «Sr. P». Dentro del mismo había un dibujo de vivos colores hecho con crayones; era una playa amarilla, un cielo azul y un pájaro marrón. Debajo estaban escritas con mucho esmero las siguientes palabras: UN ANDARRÍOS QUE TE DA ALEGRÍA. Los ojos se me llenaron de lágrimas y un corazón que prácticamente había olvidado cómo amar se abrió de par en par. Estreché a la madre de Wendy entre mis brazos. —Cuánto lo siento, cuánto lo siento, cuánto lo siento —repetí una y otra vez. Los dos lloramos juntos. Enmarqué el valioso cuadro y ahora cuelga en una de las paredes de mi estudio. Son seis palabras, una por cada año de la vida de Wendy, que me hablan de armonía, coraje y un amor que no espera nada a cambio. Era el regalo de aquella niña de ojos azules como el mar y cabello color de arena que me enseñó el don de amor. Jessica Roberts Me dedico a los niños desde hace años. Jamás deja de asombrarme su interés por la vida, la alegría que les da descubrir algo nuevo, y su perseverancia. En efecto, la perseverancia. La idea puede parecer novedosa si se toma en cuenta que es evidente que los niños pequeños tienen poca capacidad de concentración. Toda madre que haya intentado que su pequeñín se quede sentado el tiempo suficiente para terminar una comida puede hablar de ello. Hay momentos en la vida de todo niño, sin embargo, en que el impulso innato lo lleva a aprender algo, como por ejemplo a recoger un objeto pequeño con sus deditos regordetes, a gatear o a caminar. Esas nuevas habilidades exigen una enorme concentración y esfuerzo de su parte. Toman mucho tiempo en proporción con lo poco que lleva de vida. Además, impone exigencias a los músculos del pequeñito, que recién empieza a desarrollar la coordinación; sus músculos son apenas lo bastante fuertes para soportar el peso de su cuerpo. Hace poco me mudé a otro país y la adaptación me resultó difícil. Amigos y compañeros de mi anterior situación eran como parte de mi familia. Me dolió dejarlos y extrañaba a «mis» niños. Probé sin mucho éxito a ver qué tal se me daban otros aspectos de nuestra labor voluntaria. En determinado momento, por ejemplo, canalicé mis energías en una iniciativa de auspiciar la adquisición de juguetes y libros para niños necesitados, pero al ver que la cosa no despegaba, me desanimé y tuve deseos de desistir. Un día cuidaba de Rafael, el bebé de una compañera. Rafael había intentado gatear desde que yo lo conocía. Empezó impulsándose con brazos temblorosos, y con el tiempo logró levantarse y andar a gatas, pero no se movía del sitio. Esto duró varias semanas. Se impulsaba y se balanceaba de atrás adelante apoyándose en las manos y las rodillas pero no avanzaba. Si había un juguete que no alcanzaba, por mucho que se balanceara o se moviera sobre la barriga no se acercaba. A veces se las arreglaba para retroceder, pero eso solo lo alejaba de su objetivo. Hoy, después de esforzarse al máximo, me miró con cara de frustración como diciéndome: «¡Tómame en brazos!» Lo comprendía. Esa mirada reflejaba también mi sentir. Pero yo sabía que tanto esfuerzo le fortalecía los músculos y le enseñaba sobre su cuerpo. Lo tomé en brazos y lo animé un poco, y luego lo puse en el suelo para que volviera a intentar. Tendría que aprender a gatear; yo no podía hacerlo por él. A la larga se fortalecerá y le descubrirá el truco. De repente me di cuenta de lo mucho que me parecía a Rafael. Me había esforzado mucho, intenté aprender a desempeñarme en otras cosas y a hablar otro idioma y adaptarme a una cultura extraña. Mi reacción natural había sido mirar a Jesús y decirle: «¡Tómame en brazos! ¡Sácame de esta situación!» Pero Él sabe que este tiempo de aprendizaje, por difícil que se me haga, me beneficiará. Aunque Su amor siempre me anima, tengo que poner empeño y perseverar. Aquello me ayudó a ver mi situación desde otra perspectiva. Si Rafael puede seguir intentando, ¡yo también puedo! Y cuando me canse de intentar o me sienta contrariada por haberme esforzado aparentemente en vano, acudiré a Jesús en busca de cariño, ánimo y fortaleza para proseguir el aprendizaje que se me presente en la vida. Ahora Rafael gatea feliz. Empieza a ponerse de pie. Por mi parte, también doy pequeños pasos para aprender cosas nuevas y ampliar mis horizontes. Estoy segura de que en poco tiempo los dos estaremos en marcha, si seguimos intentándolo. Gentileza de la revista Conéctate. Usado con permiso. Tendría unos seis años y era la viva imagen de la inocencia, con un precioso cabello castaño y el rostro cubierto de pecas. La madre vestía unos pantalones cortos color marrón claro, una blusa tejida de color azul y zapatos deportivos. Se notaba a la legua que era madre.
Llovía a cántaros. El agua salía a borbotones por las canaletas de los tejados, con tal rapidez que casi ni tenía tiempo de bajar por los caños. Los sumideros del estacionamiento estaban llenos hasta el borde u obstruidos. Enormes charcos formaban lagos en torno a los vehículos. Un grupo de personas nos habíamos guarecido bajo el toldo o al interior de la tienda. Unos esperaban con paciencia; otros, estaban exasperados porque los elementos les habían complicado su ajetreado día. Siempre me ha fascinado la lluvia. Me extasío con el sonido de las gotas y viendo cómo las nubes lavan el polvo y la suciedad del mundo. Me acuden a la memoria los años de mi niñez, cuando corría y chapoteaba despreocupadamente. La ráfaga de recuerdos me hace olvidar por unos instantes las preocupaciones del día. Con su encantadora voz, la niña nos despertó del ensueño en que estábamos absortos: —Mamá, vamos a correr en la lluvia. —¿Cómo? —¡Vamos a correr en la lluvia! —repitió la chiquita. —No, mi cielo. Espera a que no llueva tan fuerte —contestó la madre. La niña esperó un momento y repitió: —Mamá, vamos a correr en la lluvia. —Quedaríamos empapadas —replicó la madre. —Pero, mamá, eso no fue lo que dijiste esta mañana —arguyó la chiquilla mientras le tiraba del brazo. —¿Esta mañana? ¿Cuándo dije que podríamos correr bajo la lluvia sin mojarnos? —¿No te acuerdas? Hablabas con papá del cáncer que tiene, ¡y le dijiste que si Dios puede hacer el milagro de curarlo puede hacer cualquier cosa! Sobre los presentes se hizo un silencio sepulcral. Solo se oía la lluvia. Nadie llegó ni se fue durante unos minutos mientras la madre reflexionaba para ver cómo responder a su hija. Algunos se habrían reído de la niña y le habrían regañado por decir algo tan tonto. Otros, quizá, no habrían hecho caso de lo que dijo. Pero aquel era un momento de afirmación en la vida de la niña. Era un momento en que la confianza inocente puede aumentar hasta convertirse en fe. —Tienes toda la razón, mi cielo —dijo por fin la madre—. Corramos bajo la lluvia. Si Dios permite que nos mojemos… será que necesitamos lavarnos. Y salieron disparadas hacia la lluvia. Todos nos quedamos observando, sonriendo y riendo mientras corrían entre los vehículos y los charcos con las bolsas de la compra sobre la cabeza. Quedaron empapadas. Pero las siguieron unos pocos riendo y gritando como niños en dirección a sus autos. Tal vez los inspiró la fe y confianza de la madre y la hija. Quiero creer que en algún momento de la vida la madre evocará aquellos instantes que pasaron juntas, y que las imágenes de las dos corriendo bajo la lluvia, como fotos de un álbum, quedaron grabadas como un grato recuerdo, convencidas de que Dios las protegería. Yo también corrí y me mojé. Me hacía falta lavarme. Autor anónimo. Imagen gentileza de Clare Bloomfield/FreeDigitalPhotos.net Tomoko Matsuoka Jamás se me habría ocurrido una combinación más estrafalaria de colores: un amarillo estridente que tira a verdoso cuando la luz le da de cierta manera. Pero así es, y contrasta marcadamente con el rojo de mi diario: una calcomanía de una rosa amarilla brillante, de esas que utilizan los niños. De todos los regalos que me han hecho, este es al que guardo más aprecio. No recuerdo qué había dicho mi hermanita que me había puesto nerviosa. Todo lo que recuerdo es que estaba quejándose y le solté un buen sermón. No llegué al extremo de enumerarle los pesares que pasaría en ese momento el más desafortunado de los niños, pero poco me faltó. Tras exigirle que pidiera perdón, retomé la lectura de mi libro. Transcurrieron unos momentos de silencio cuando oí un crujido, pero no levanté la vista. Quise que mi hermanita sintiera todo el efecto de mi justa exasperación. «Que se aguante», pensé. El murmullo continuó. Me propuse seguir firme, pero no pude menos que preguntarme qué la absorbía hasta ese extremo. Pasaron unos momentos más, y oí unos pasos a mis espaldas. Los pasos cesaron. Después, silencio. Me negué a levantar la vista del libro. Alcancé a mirar de reojo la mano que colocaba un sobre encima del escritorio que tenía a un costado. Se dio media vuelta y salió corriendo. Sentí curiosidad y abrí el sobre. Algo de una amarillez indecible me cayó en el regazo. Era una calcomanía de una rosa. Le di la vuelta, y vi que por detrás una niña de cinco años había escrito: «Perdóname. Te quiero.» En la economía de trueque de los niños en edad preescolar, las calcomanías son muy valiosas. Y no era una calcomanía cualquiera. Si tenemos en cuenta que para la mentalidad de un niño, cuanto más grande mejor, cuanto más brillante mejor, y mejor aún si es un color chillón, esa calcomanía de una rosa que me había caído en el regazo era sin duda la mejor de su colección. Me quedé atónita por un momento ante su capacidad ilimitada de quererme a pesar de mi egocentrismo y mal genio. La fui a buscar, la abracé y le pedí perdón. © La Familia Internacional Angela Koltes
En un día de invierno deprimente y gris, nos fuimos con unos amigos a pasar la tarde en una escuela para ciegos que había cerca. Era uno de esos típicos domingos en que estaba exhausta del apretado horario de la semana y anhelaba la comodidad de mi cama calentita y la agradable idea de quedarme en la casa. No tenía el menor deseo de salir ya que casi todos se iban a tomar el día libre para hacer sus cosas. Pero nos vimos obligados a ir pues habíamos prometido ir a la escuela a pasar unos momentos animados y divertidos con los niños en aquel solitario domingo por la tarde. Los fines de semana, la mayoría de los familiares de los estudiantes los van a recoger, ya que los niños están internados durante el resto de la semana. Así que el domingo había pocos niños, no obstante, todos se mostraron felices de vernos, dándonos la bienvenida con alegres expresiones. No teníamos nada muy bien planeado, pero llevamos una guitarra, unas maracas y unos bongos, con la esperanza de llevarles algo de felicidad a su mundo aparentemente sin color. Los niños se juntaron a nuestro alrededor, escuchando la música y tratando de entender de dónde habíamos salido y cómo éramos. Algunos tenían sus propios instrumentos, pues la mayoría de ellos tiene talento musical y tocaron con nosotros, mostrándonos con entusiasmo lo que sabían. En medio de toda la actividad y el bullicio, noté a una niñita de cabello corto que estaba sentada tímidamente alejada de los otros niños. Me pregunté quiénes serían sus padres y por qué no habían venido a visitar a una niñita tan preciosa. Sentí enojo, preguntándome por qué esta pequeña merecería estar privada de la vista y tener que vivir como una discapacitada. Al observarla, lo primero que me llamó la atención fue su radiante sonrisa. ¿Cómo puede esta niñita ciega estar feliz en su triste condición?, me pregunté. La profesora, que me había seguido la mirada, me empezó a contar su historia. Seda tenía siete años y hacía dos le habían practicado una operación al cerebro. —Yo podía ver árboles, pájaros, la cara del doctor, todo —añadió, al escuchar a su profesora—. Pero cuando desperté, ya no volví a ver. ¡Fue como si una roca me hubiera caído en el corazón desde lo alto de una cornisa! Solo pude continuar observando en silencio a la pequeña. —¡Pero estoy muy feliz! —exclamó, sonriendo y jugando con las manos. —Seda, ¿por qué estás feliz? —le preguntó por nosotros la profesora. —Bueno —empezó diciendo suavemente—, aunque ahora en la tierra ya no puedo ver, en el cielo podré volver a ver y espero con ilusión que llegue ese día. Los ojos se me llenaron de lágrimas y supe de solo mirarlos, que mis compañeros sentían igual. Seda permaneció a mi lado por el resto de la tarde. Me tomó de la mano y me llevó por la escuela. Se sentó en mi regazo y me habló de todas las comidas que le gustaban, de cada verdura y fruta que le gustaban y por qué. Hallaba tal deleite en los sabores y sonidos que había a su alrededor, que era como si hubiera olvidado que no podía emplear su sentido de la vista. Aquella noche, mientras conducía de regreso a casa, tenía fijo en mi mente el rostro de Seda. ¿Qué era lo que esa niña veía en su mundo oscuro que la hacía tan feliz? Posteriormente, cuando sentía la carga de un día de trabajo complicado, sea lo que sea que estuviera pasando en el momento, cuando pensaba en Seda, sabía que no podía quejarme. En ocasiones los días sombríos que nos vemos forzados a pasar parecen insoportables y no vemos los rayos brillantes del amanecer. Bregamos cada día al tiempo que menospreciamos lo que vemos a nuestro alrededor. Pero yo sé que si me esfuerzo por pensar como ese angelito a quien se le había privado de la vista y pienso en el cielo como lo hacía ella, puedo dar gracias por cada día que me ha sido dado en esta tierra. Cada vez que me siento tentada a maldecir la oscuridad y a criticar lo que veo a mi alrededor, me viene a la mente la sonrisa de aquella pequeñita. Pienso en su fe y pienso en los ojos que ha recibido para que pueda ver la luz del día de mañana, y sé que si ella puede, yo también puedo sin duda. |
Categories
All
LinksCuentos bilingües para niños Archives
March 2024
|

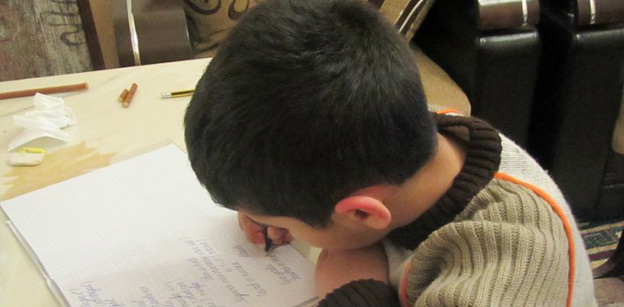









 RSS Feed
RSS Feed
